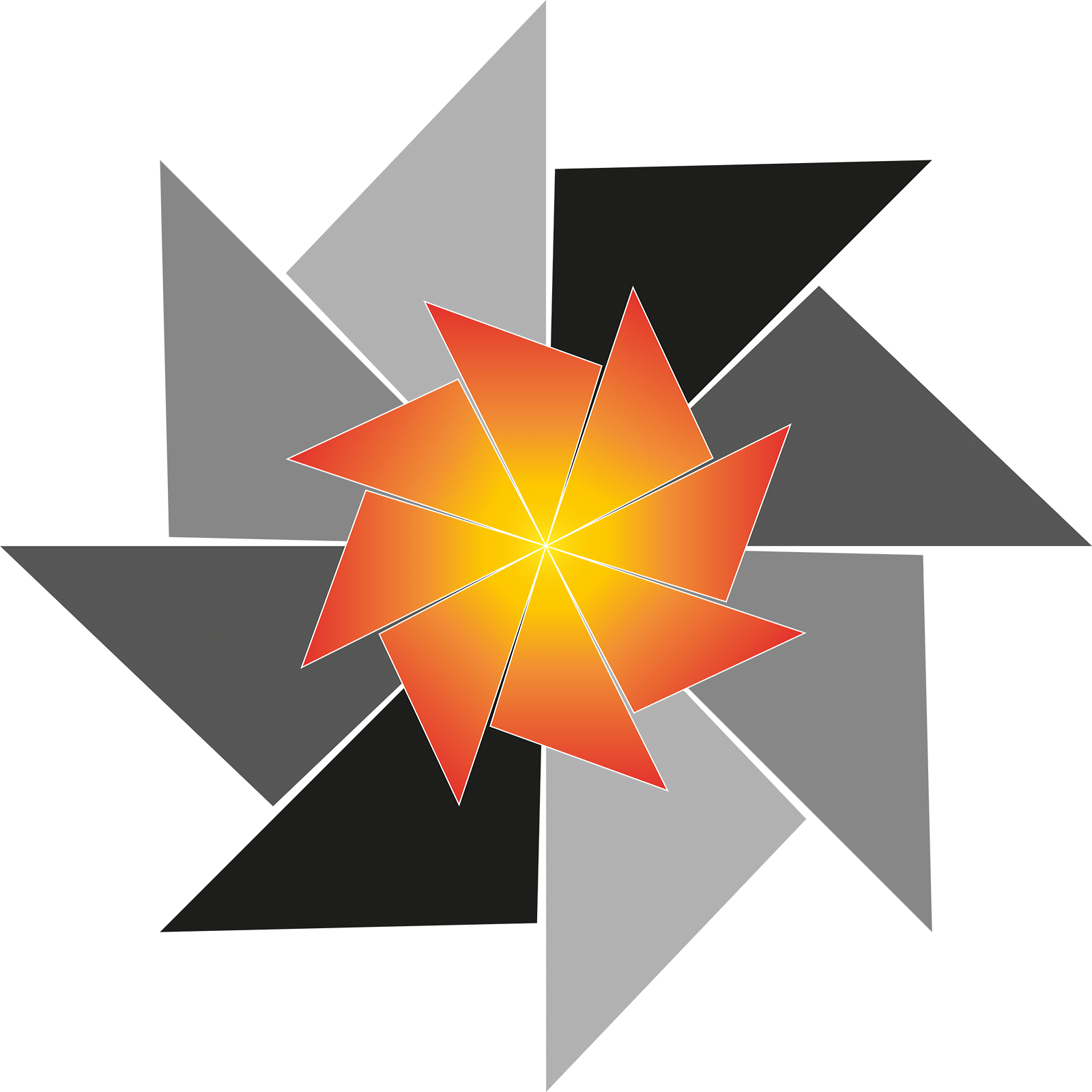Por Lorena Moreno Berroeta | 11 JUL 2020
Han pasado 130 días desde la confirmación del primer caso de COVID –19 en Chile. A partir de ese hecho, el Ejecutivo implementó una serie de medidas para mitigar el efecto de la pandemia en nuestro país. Además de la crisis sanitaria, el Coronavirus ha impactado en la economía, generando una crisis social que no se veía desde la Dictadura Militar. El desempleo alcanzó el nivel más alto en 16 años llegando al 11.2%, más de 690 mil trabajadores se acogieron a la Ley de Protección al Empleo y el ámbito laboral para las mujeres sufrió un retroceso de 10 años. Instituciones estatales y empresas privadas optaron por la modalidad de teletrabajo para proteger a sus funcionarios.
Pero esa es una opción que otras personas no pueden elegir. En este tiempo de pandemia, tres mujeres, de distintas geografías y situaciones socioeconómicas, vieron cambiar su vida y esperan el final de esta crisis. Deben cumplir con su trabajo de manera presencial o estar encerradas en sus hogares porque, a juicio del Estado, su labor no es esencial. Una médica de SAPU en Talcahuano que asiste a turnos de 29 horas, una ingeniera civil y madre en Cauquenes, y una profesora de música de un colegio municipal en Huechuraba. Mujeres cuyas realidades son muy diferentes con factores en común: hoy están viviendo la crisis desde distintas veredas, deben elegir entre proteger su salud o sus ingresos monetarios, y no conocen el privilegio que tanto enorgullece al Gobierno chileno.
Sábado en la tarde. Una taza de té sobre una mesa al centro del comedor. Una mujer marca el calendario con una X de color rojo como reflejo de la nueva rutina: 115 días de encierro por la pandemia del Coronavirus, luego de la declaración de Estado de Catástrofe firmada por el presidente Sebastián Piñera.
Odette (62) comenzó a acaparar alimentos no perecibles y artículos de aseo al enterarse de la llegada del COVID–19 a Chile. El último día de su rutina normal fue el 18 de marzo de 2020. Luego de 115 días de cuarentena obligatoria, ese último amanecer aún aparece en sus sueños cuando el agotamiento por el encierro ya pasa la cuenta. Está encerrada desde la declaración de Estado de Catástrofe debido a la crisis sanitaria generada en Chile por la pandemia del Coronavirus, y han pasado casi cuatro meses desde la última vez que salió de su departamento.
Ella nació en la zona centro sur y tiene familiares en diversos lugares del país. Hace una semana estuvo de cumpleaños y debido a la situación actual, celebró con su familia por video llamada. Las fechas conmemorativas siempre fueron motivos de reunión y todos viajaban desde sus hogares para reencontrarse en el nido; la casona familiar de la calle Victoria en Cauquenes, comuna ubicada al sur oeste de la región del Maule, en una zona de clima secano reconocida por sus viñas y tradiciones campesinas.
Sus orígenes se remontan a aislados pueblos inmersos en geografías lejanas de difícil acceso en el territorio de la Provincia de Cauquenes. Sus padres fueron campesinos que, a punta de esfuerzo y dedicación, lograron que toda su prole –las siete hijas y el único varón–, fueran profesionales en la segunda mitad del siglo XX. Odette es la hija menor y su cuerpo vislumbra los genes de sus ancestros del pueblo Pehuenche. Es una persona de contextura gruesa y varios kilos de sobrepeso que se reparten en su metro 50 de estatura. Su fino cabello negro azabache, que por gusto es corto como el de Elizabeth Taylor en 1950, ya sobrepasa sus hombros debido a la extensión de la cuarentena. Sus ojos expresivos y ceño fruncido son fiel reflejo del carácter de su personalidad.
A Odette le cuesta expresar sus emociones. Quizás porque la pandemia la obligó a ser fría y distante. Su sonrisa fácil y humor irónico desaparecieron. Sin embargo, después de tanto tiempo en soledad, admite extrañar su libertad. Ese instante de verbalizar su emoción la quiebra. De sus ojos negros como aceitunas comienzan a brotar lágrimas que caen por la piel lisa de sus redondas mejillas. Mientras observa los suaves rayos del sol de invierno, que iluminan su rostro con una suave luz rasante del cálido atardecer, seca sus penas con un antiguo pañuelo de seda y flores bordadas. Sobre un mantel blanco de hilo hay muchas servilletas de variados diseños, que se convirtieron en individuales para el té servido en una tacita verde esmeralda de porcelana, heredada de su madre hace varios años.
La tradición de una familia de cantores le inculcó el amor por la música. Odette es profesora de Estado en Educación Musical titulada de la Universidad de Talca, y hace más 40 años enseña en un colegio municipal ubicado en Huechuraba. Hace meses comenzó con sus trámites de retiro profesional para jubilar en septiembre de este año. Hoy recibe el 25% de su sueldo ya que las clases presenciales están suspendidas, por ahora, de manera indefinida.
Trabaja en uno de esos establecimientos de índices paupérrimos en el SIMCE, con alto riesgo de deserción de los estudiantes. Un factor común de la realidad de sus alumnos es la violencia intrafamiliar o la ausencia de los padres, que abandonaron el hogar atrapados por las drogas o por cumplimiento de condenas en la cárcel.
“Para las mujeres es más fácil atravesar un embarazo en la adolescencia, ya que es la oportunidad de irse de esas casas, donde una paliza es el pan de cada día”, explica Odette. En tanto, los hombres se convierten en soldados de las bandas de narcotraficantes que intentan convivir a balazos y quitadas de drogas en la población La Pincoya. Ella se siente como la segunda madre de sus alumnos. Se sincera, por primera vez, y admite extrañar a esos niños, en la incertidumbre de no saber cuándo volverá a verlos.
Odette dice en tono nostálgico:
– Siempre me dicen ‘tía, fui a ver a mi papá a la cárcel y me dijo que me porte bien, porque usted fue su profesora’. Yo les digo ‘sí po, pórtate bien o terminarás igual que él’ y se ríen sin creerlo.
Odette no ha sido la única que ha visto cambiar su vida por la pandemia del Coronavirus. Estefani y Soledad también han experimentado estas sensaciones. Las tres son mujeres con ingresos monetarios mensuales. Una de ellas es madre. Todas están enfocadas en sus profesiones. Jamás habían atravesado una pandemia y hoy enfrentan la crisis desde distintas veredas.
No más ansiolíticos ni antidepresivos
Estefani (34) tenía todo listo para una nueva etapa en su maternidad. El 3 de marzo, Santiago comenzaría a asistir al jardín infantil. Después de abandonar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y de tres años de vivir centrada a la dedicación absoluta por su único hijo, ella sabía que este año sería distinto. El nacimiento de Santiago mitigó el vaivén emocional de la vida de Estefani. Su personalidad ansiosa, con recaídas por la depresión que sufrió durante mucho tiempo, la hacía sentir complicada por el cambio de una rutina de años. Estaba asustada por perder ese equilibrio que tanto le costó encontrar. No quería volver a los antidepresivos ni a los ansiolíticos. Aún así, como una paradoja, transmitía entusiasmo y tranquilidad por lo que venía.
En ese sentido, el amanecer de ese martes de verano fue especial. Los primeros rayos del sol que aparecían por encima de los volcanes de la cadena montañosa de la Cordillera de los Andes teñían de calidez al pueblo que aún dormía. Sus tonos dorados bañaban el nuevo día, cuando los pájaros cantaban y la humedad nocturna se evaporaba. El aroma matinal del sur, que olía a leña, se colaba por las ventanas de madera de roble y raulí que se mantenían abiertas durante toda la noche.
Estefani y su hijo comparten una casa de tres dormitorios con su madre de 60 años, su abuela materna y una tía paterna, ambas de 93. Algunas veces con su hermana de 27, que hoy vive en otra región. Las paredes de ese hogar tienen papel mural de esos antiguos con diseños florales, que el paso del tiempo tiñó de tonos ocre. En cada pared hay recuerdos de su historia familiar: la fotografía del retrato de su bisabuelo tomada con cámara estenopeica en Coronel del Maule y colgada en un cuadro de marcos dorados, ramos de oliva de años de celebración del Domingo de Ramos, pequeñas ilustraciones con historias que vendían en mercados locales o que aparecieron después de un trueque a mitad del siglo pasado. Sobre el piso parqué de madera, que antes conservaba su tono natural y hoy convertido en café oscuro, se instaló una salamandra de fierro fundido creada en el mismo pueblo, que se mantiene encendida en las noches para mantener la temperatura adecuada y proteger la salud de las ancianas con enfermedades crónicas.
Durante ese día que marcaba una nueva etapa en la vida de esa familia, a 105 kilómetros al noreste de Cauquenes se confirmaba el primer caso de Coronavirus en Chile. En horas de la tarde, los extras de los medios de comunicación a nivel nacional informaban el resultado de un test: el PCR positivo del paciente cero en el país. Un joven médico del Hospital Regional de Talca que, días antes, había regresado de su luna de miel en el sur de Asia.
Así pues, no sabían que ese sería el primer y último día de clases. Estefani y Santiago no volvieron a salir de la casa. Todas las mujeres del hogar son factores de riesgo, el niño es un vector importante del virus y cualquier contagio puede ser fatal. Los meses de preparación para el ingreso al jardín infantil se difuminaron con la llegada del COVID–19 a Chile. Ese 3 de marzo quedó para siempre en la memoria.
El uniforme colgado a un costado de la salamandra, junto a la mochila de Mickey Mouse llena de cuadernos y lápices, son vestigios de lo que sería este año. Mientras sus manos recorren esa ropa de algodón que marcaría una nueva etapa, Estefani cuenta:
– Es un regalo de mi familia. Siento pena, tanta pena por mi pequeño…
En estos 130 días de encierro se ha dedicado a escuchar historias de la influenza que se vivió entre los años 1929 y 1933 al sur del Maule, cuando su abuela Graciela le relata que “esa época no había ataúdes para enterrar a la gente”, y compara el presente con un pasado vivido hace más de 90 años.
Un pasado que hoy la asusta.
La pandemia del miedo
Soledad (27) también sintió miedo. Hace un año egresó como médico de la Universidad de Concepción. Al trabajar como interna en el Hospital Las Higueras de Talcahuano se interesó por la geriatría. Quizás porque fue criada por su abuela materna, ya que su madre trabajaba y a su padre nunca lo conoció. De hecho, ella lleva el apellido de su abuelo materno.
El Coronavirus la sorprendió preparándose para postular a la especialización de medicina. El plan era obtener uno de los 1.100 cupos disponibles de Médico General de Zona. De esa manera, podía elegir un hospital rural de su región. A pesar de vivir por más de 8 años en Concepción, siempre sintió la necesidad de regresar a su hogar.
Pero la llegada de la pandemia a Chile obligó que Soledad permaneciera en el SAPU Paulina Avendaño Pereda de Talcahuano, lugar donde comenzó a trabajar luego de su titulación con excelencia académica. Cuando se enteró del primer caso en el país, comenzó a repasar todo lo que había aprendido en los cursos de epidemiología a los que asistió. Una noche estaba estudiando el texto ‘Epidemiología en APS’, sabiendo lo que el COVID–19 podía provocar en los territorios vulnerables de la región del Bíobio.
Estaba asustada. Cerró el libro. Salió al balcón del departamento que comparte con su pareja en el centro de Concepción, para olvidar el miedo y respirar el aroma de las nubes que anunciaban lluvias de verano en esas cálidas noches de marzo.
– Chile no está preparado para. Esto se va a multiplicar y el sistema colapsará.
– No estés asustada, Sole.
– ¿Y qué podemos hacer si…?
– Esperar. Por ahora alejarnos de todos y rogar para no contagiarnos. Estar tranquilos. Juntos. No sabemos qué pasará.
Roberto es Médico General de Zona en el Hospital de Lota. Con Soledad se conocieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Eran compañeros de algunas clases y participaron en cursos básicos de especialización. Sus miradas se cruzaron a fines de 2018 y no se separaron más. La pandemia del Coronavirus, a nivel personal y de pareja, ha sido uno de los desafíos más grandes les ha tocado enfrentar.
Hoy ambos están trabajando en la primera línea, y Soledad está agotada.
Ella mira el calendario que le regalaron en la panadería de su barrio y recuerda:
– Desde la segunda quincena de marzo que no duermo más de 4 horas seguidas.
Hace cuatro meses debe trabajar en turnos de 29 horas, para descansar una jornada y después volver al siguiente turno. Con excepciones, a veces pasa más horas en el SAPU. Cada vez que un paciente con Coronavirus ingresó al centro de salud, el equipo médico que tuvo contacto directo con el caso debió realizarse, de manera obligatoria, el test PCR y entrar en cuarentena preventiva hasta recibir el resultado. Cuando eso ocurría, el resto del equipo debía coordinarse para reemplazar a los médicos que estaban en aislamiento.
En la vida de Soledad apareció el miedo. Las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades para resguardar el bienestar de los funcionarios del sistema de salud no se cumplieron. A inicios del mes de mayo, el stock de elementos de protección personal comenzó a agotarse. Las mascarillas N95, que debían protegerla, fueron racionadas por orden del Servicio de Salud de Talcahuano: una mascarilla debía utilizarse por un mínimo de 12 horas, unas antiparras por el turno completo, las batas de manga larga no estériles cambiarse sólo si los pacientes no eran casos sospechosos con COVID–19, y los guantes debía usarlos, como mínimo, durante la atención de 5 pacientes distintos. Todas estas medidas estaban fuera de las normas indicadas por la Organización Mundial de la Salud.
A inicios de julio, por el SAPU de Talcahuano pasaron 19 casos de personas contagiadas, y “la mayoría eran de escasos recursos que debían salir a trabajar porque vivían el día y a día y, sin ese sustento, no tenían nada para comer”, lamentó Soledad. Todas ingresaron en estado grave.
– Pudimos salvar a cuatro personas, pero una de ellas falleció aquí. No es mucho lo que podemos hacer. Esa es la realidad.
Ni Soledad, ni Estefani, ni Odette, se imaginaban lo que ocurriría este año. Pensaban que habría tiempo para los planes que venían desde años anteriores; la elección de estudiar una especialidad elegida por vocación, el inicio de una nueva etapa en la maternidad, o jubilar para salir de viaje luego de años de trabajo. Pero nada de eso ocurrió. Todas se replantearon sus vidas. Entre ellas, Soledad incluso se cuestionó que toda la teoría, que había aprendido durante siete años, tuviese real impacto en el ejercicio de la medicina durante la pandemia del Coronavirus. Su primera muerte la vivió en esas condiciones. Un pescador artesanal de Caleta Lenga estaba contagiado de COVID–19 y falleció aislado en absoluta soledad, mientras su esposa estaba hospitalizada en Concepción y hoy sigue en extrema gravedad. Soledad quiso abandonarlo todo y regresar a su nido. Hasta que recordó una frase de Claude Bernard, padre de la medicina experimental, que escuchó en su primer día de internado en Las Higueras de Talcahuano:
– Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre.